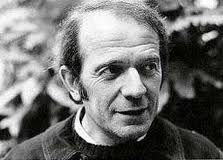Vladimir Nabokov pertenece a esa clase de personajes cuya verdadera existencia queda sepultada bajo algunos tópicos demasiado poderosos para permitir examinar el resto de los detalles sustanciales de su biografía. La idea aproximada que algunos tienen del escritor es la de un extravagante cazador de mariposas, cuando no la de un acechador de nínfulas que atienden por el nombre de Lolita, lo que, a fin de cuentas, viene a ser la misma cosa.
La fotografía de un Nabokov senil en pantalón corto, disfrazado de lepidopterólogo y con un cazamariposas en la mano, se superpone con la visión del maduro profesor Humbert Humbert acosando a la Lolita novelesca. Ambas imágenes encierran un germen de patetismo, lo que distaba mucho de la realidad del exiliado ruso en Estados Unidos que era un hombre serio, sensato, nada aficionado a las jovencitas, y sí a los lepidópteros, tal como tuvo que aclarar en repetidas ocasiones, y absolutamente fiel a su mujer, Vera.
Es cierto que con el escándalo que supuso la publicación de Lolita, Nabokov, que ya había cumplido los 56 años, logró el reconocimiento y la fama internacional. Pero por esa misma razón le empezaron a insultar algunos críticos y se vio obligado a asegurar en numerosas entrevistas que su novela no era en absoluto autobiográfica. Pese a ciertas escaramuzas con la censura, y aunque en la época de gestación de la obra había intentado quemar el manuscrito cuando en un momento se le había resistido, Lolita era uno de sus libros más queridos.
PROFESOR EXPERTO
No cabe duda de que Nabokov conocía de primera mano las reacciones del menorero Humbert Humbert, y lo que es más sorprendente, al autor no se le escapó ni un solo matiz de la compleja psicología de su Lolita. Es muy posible que Nabokov adquiriese sus profundos conocimientos sobre el despliegue de la seducción femenina, en sus múltiples variedades desde nínfulas a conquistadoras expertas, durante sus años como profesor de literatura en Wellesley College, la prestigiosa universidad norteamericana que imparte clases exclusivamente a mujeres. Sin embargo, tras su itinerancia de ruso blanco exiliado, primero en Cambridge, donde estudió zoología y literatura rusa y francesa, y más tarde en Alemania y Francia, y por debajo del éxito posterior como escritor en su asentamiento en Estados Unidos, emerge la verdadera personalidad de Vladimir Nabokov: un hombre desposeído de una considerable fortuna familiar que tuvo que abandonar el territorio seguro de la infancia al tiempo que era arrancado de sus paisajes y sus afectos. Porque Vladimir Nabokov había sido un niño muy rico. Inmensamente rico, habría que apostillar. Nació el 23 de abril de 1899 en la casa de campo de la familia, Vyra, en la provincia de San Petersburgo, atendido por un ejército de más de 50 criados y pasó su primera infancia educado por institutrices inglesas y francesas, que serían sustituidas más tarde por preceptores rusos y alemanes.
Su padre era Vladimir Dmitrievich Nabokov, jurista y estadista, hijo de un ministro de Justicia bajo los zares y de la baronesa María Bon Korff. Impartió clases en la Escuela Imperial de Jurisprudencia de San Petersburgo, fue codirector del diario liberal Rech y diputado activo del primer Parlamento ruso, por lo que tuvo problemas con el Zar. Llegó a ser ministro de Justicia del gobierno regional de Crimea, antes de marchar a su exilio londinense y ser asesinado, años después, casi por azar, por dos fascistas que pretendían atentar contra un conferenciante en el Berlín de 1922. El padre de Nabokov se interpuso y encontró su destino en una bala que no iba dirigida a él. Los antepasados del escritor por parte de madre pertenecían a la aristocracia terrateniente de la provincia de Kazan y poseían minas de oro en el lado siberiano de los Urales.
La fotografía de un Nabokov senil en pantalón corto, disfrazado de lepidopterólogo y con un cazamariposas en la mano, se superpone con la visión del maduro profesor Humbert Humbert acosando a la Lolita novelesca. Ambas imágenes encierran un germen de patetismo, lo que distaba mucho de la realidad del exiliado ruso en Estados Unidos que era un hombre serio, sensato, nada aficionado a las jovencitas, y sí a los lepidópteros, tal como tuvo que aclarar en repetidas ocasiones, y absolutamente fiel a su mujer, Vera.
Es cierto que con el escándalo que supuso la publicación de Lolita, Nabokov, que ya había cumplido los 56 años, logró el reconocimiento y la fama internacional. Pero por esa misma razón le empezaron a insultar algunos críticos y se vio obligado a asegurar en numerosas entrevistas que su novela no era en absoluto autobiográfica. Pese a ciertas escaramuzas con la censura, y aunque en la época de gestación de la obra había intentado quemar el manuscrito cuando en un momento se le había resistido, Lolita era uno de sus libros más queridos.
PROFESOR EXPERTO
No cabe duda de que Nabokov conocía de primera mano las reacciones del menorero Humbert Humbert, y lo que es más sorprendente, al autor no se le escapó ni un solo matiz de la compleja psicología de su Lolita. Es muy posible que Nabokov adquiriese sus profundos conocimientos sobre el despliegue de la seducción femenina, en sus múltiples variedades desde nínfulas a conquistadoras expertas, durante sus años como profesor de literatura en Wellesley College, la prestigiosa universidad norteamericana que imparte clases exclusivamente a mujeres. Sin embargo, tras su itinerancia de ruso blanco exiliado, primero en Cambridge, donde estudió zoología y literatura rusa y francesa, y más tarde en Alemania y Francia, y por debajo del éxito posterior como escritor en su asentamiento en Estados Unidos, emerge la verdadera personalidad de Vladimir Nabokov: un hombre desposeído de una considerable fortuna familiar que tuvo que abandonar el territorio seguro de la infancia al tiempo que era arrancado de sus paisajes y sus afectos. Porque Vladimir Nabokov había sido un niño muy rico. Inmensamente rico, habría que apostillar. Nació el 23 de abril de 1899 en la casa de campo de la familia, Vyra, en la provincia de San Petersburgo, atendido por un ejército de más de 50 criados y pasó su primera infancia educado por institutrices inglesas y francesas, que serían sustituidas más tarde por preceptores rusos y alemanes.
Su padre era Vladimir Dmitrievich Nabokov, jurista y estadista, hijo de un ministro de Justicia bajo los zares y de la baronesa María Bon Korff. Impartió clases en la Escuela Imperial de Jurisprudencia de San Petersburgo, fue codirector del diario liberal Rech y diputado activo del primer Parlamento ruso, por lo que tuvo problemas con el Zar. Llegó a ser ministro de Justicia del gobierno regional de Crimea, antes de marchar a su exilio londinense y ser asesinado, años después, casi por azar, por dos fascistas que pretendían atentar contra un conferenciante en el Berlín de 1922. El padre de Nabokov se interpuso y encontró su destino en una bala que no iba dirigida a él. Los antepasados del escritor por parte de madre pertenecían a la aristocracia terrateniente de la provincia de Kazan y poseían minas de oro en el lado siberiano de los Urales.